Corroboración de la tortura
Tras la expulsión, en febrero de 2023, de 222 ex detenidos que habían permanecido arbitrariamente recluidos en diferentes centros de detención de Nicaragua a los Estados Unidos de América, el Grupo entrevistó a 73 de ellos. Todas las víctimas corroboraron los patrones de maltrato detallados en el primer informe del Grupo, que, en muchos casos, alcanzaron el umbral de la tortura, debido a la combinación de diferentes actos, su carácter prolongado, la presencia de otros factores de estrés o vulnerabilidad y el grave dolor psicológico infligido a las víctimas.
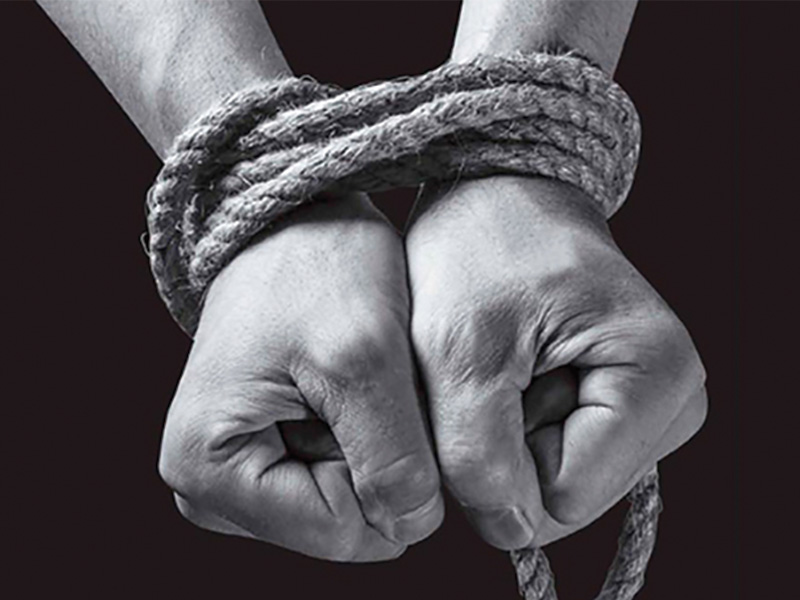
Patrones prevalentes de violaciones y abusos
El Grupo siguió documentando graves violaciones de los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, a las garantías procesales y a un juicio justo, y a la libertad de circulación y a una nacionalidad, así como graves violaciones relacionadas con estos últimos, que afectan a un número cada vez mayor de personas.
1. Detención arbitraria y violaciones del derecho a un juicio justo
De las numerosas detenciones documentadas por el Grupo durante el período que abarca el informe, destaca una serie de 85 detenciones llevadas a cabo en mayo de 2023 durante operaciones policiales a gran escala en todo el país, coordinadas con el Ministerio Público y el poder judicial. Los detenidos fueron trasladados a Managua donde fueron llevados ante los jueces en audiencias celebradas por la noche. La mayoría de ellos fueron acusados de conspiración para atentar contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas a través de la tecnología. Fueron puestos en libertad al día siguiente con la condición de presentarse diariamente en una comisaría designada hasta nuevo aviso. Su situación legal sigue siendo incierta. Muchos han optado por abandonar el país ante el acoso constante de las autoridades y la perspectiva de ser procesados y condenados.
Según la sociedad civil, en febrero de 2024 seguían privados de libertad 121 opositores reales o presuntos al gobierno (102 hombres y 19 mujeres). Más de dos tercios fueron detenidos en 2023. La mayoría fue acusada de delitos relacionados con el narcotráfico, difusión de noticias falsas a través de la tecnología y/o conspiración para atentar contra la integridad nacional. Más de dos tercios de los detenidos arbitrariamente fueron «condenados».

El perfil de las víctimas de detención arbitraria siguió siendo diverso e incluyó a miembros de diferentes sectores de la sociedad, como sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del poder judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos y campesinos. Todos ellos eran opositores reales o percibidos del Gobierno . Los familiares de las víctimas también fueron victimizados sólo por estar relacionados con objetivos del Gobierno.
Las autoridades siguieron las mismas pautas y modus operandi ya identificados en el primer informe del Grupo. La policía llevó a cabo las detenciones y allanamientos sin órdenes de detención y registro. La mayoría de las personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría y/o juzgados del Distrito III de Managua y posteriormente enviadas a centros de detención en Managua.
A los detenidos no se les permitió ninguna comunicación con sus familias y abogados. En algunos casos, tras su detención, estuvieron en paradero desconocido durante largos períodos de tiempo y los tribunales no admitieron ningún recurso de hábeas corpus. Los detenidos no tuvieron acceso a un abogado defensor de su elección. Las vistas se celebraron a puerta cerrada y los acusados sólo pudieron participar mediante videoconferencia. Todos los casos fueron asignados a los mismos fiscales y jueces en Managua, independientemente de los lugares donde se hubieran cometido los presuntos delitos.
2. Violaciones de los derechos a la libertad de circulación y a una nacionalidad
Las violaciones graves y sistemáticas de los derechos a la libertad de circulación y a una nacionalidad, como instrumentos para perseguir y silenciar a cualquier opositor real o percibido del Gobierno, han provocado, y siguen provocando, múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos de tal alcance que son imposibles de cuantificar, lo que demuestra la intención de las autoridades de incapacitar implacablemente a cualquier oposición a largo plazo.
El Grupo comprobó que todas las personas objeto de violaciones del derecho a la libertad de circulación y a una nacionalidad, pertenecientes a distintos sectores de la sociedad, eran todos opositores reales o presuntos del Gobierno o miembros de sus familias.
Expulsión de nacionales y extranjeros
Las violaciones al derecho a la libre circulación de nacionales y extranjeros se vienen cometiendo desde 2018, pero se incrementaron en 2022 y, especialmente, en 2023. Hasta la fecha, el Grupo ha documentado 21 expulsiones de extranjeros y 263 expulsiones de nicaragüenses, realizadas tanto individual como masivamente, sin el debido proceso legal.
Como ya se ha informado, a raíz de una orden de deportación emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua que declaraba traidoras a la patria a 222 personas privadas arbitrariamente de libertad (189 hombres y 33 mujeres), el Gobierno las expulsó a los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.[1] Otras expulsiones de nacionales se han sucedido, muchas de ellas llevadas a cabo sin la publicación de ninguna decisión judicial, dejando a las víctimas en una situación de incertidumbre sobre si habían sido oficialmente privadas de su nacionalidad o no. Esto, a su vez, generó obstáculos en las solicitudes de protección a otros Estados, dejando a las víctimas en una situación de gran vulnerabilidad, además de su sufrimiento por haber sido objeto de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Privación de nacionalidad
En su primer informe, el Grupo había documentado brevemente la privación arbitraria de la nacionalidad de al menos 317 opositores reales o presuntos al Gobierno, que tuvo lugar días antes de la publicación del informe, a raíz de decisiones judiciales que se basaban en una reforma constitucional que no estaba en vigor en ese momento. Para el presente informe, el Grupo ha profundizado en la investigación de los casos, especialmente en el impacto polifacético de las violaciones sobre las víctimas.
La mayoría de las personas privadas de su nacionalidad quedaron apátridas. Las decisiones se adoptaron por motivos discriminatorios, sin respetar ninguna garantía del debido proceso. Las víctimas quedaron sin acceso a ningún recurso efectivo y en una condición de extrema vulnerabilidad.
Al privar a los nicaragüenses de su nacionalidad, las autoridades les privaron también de una serie de derechos humanos relacionados con la nacionalidad. Se suprimieron actas del registro civil, incluidas actas de nacimiento, privando a las víctimas de su identidad legal. Esto afectó también a los familiares de las víctimas, ya que se suprimieron o modificaron, entre otros, los registros de matrimonios y de nacimiento de los hijos. Muchas víctimas sufrieron la confiscación de sus propiedades y cuentas bancarias y, en algunos casos, la cancelación de sus pensiones. Muchas también vieron anulados sus títulos y/o expedientes universitarios.
Prohibición de entrar o salir del propio país
El Grupo documentó 145 casos de nicaragüenses a los que se prohibió la entrada en el país . La denegación de entrada en el propio país es un patrón de violación en el que las autoridades nicaragüenses han confiado cada vez más, especialmente desde 2023. Esta práctica no sólo vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, sino que deja a las víctimas en condiciones de gran vulnerabilidad, separadas de sus familias, sin acceso a redes de apoyo y recursos económicos, y sin ningún tipo de protección o apoyo por parte del país de su nacionalidad, condiciones similares a las que provoca la apatridia.
Las prohibiciones de entrada han dado lugar a graves violaciones adicionales de los derechos de las víctimas, incluidos sus derechos a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, la educación, el trabajo, la atención sanitaria, la seguridad social y unas condiciones de vida adecuadas. Las prohibiciones también han afectado a las familias de las víctimas que permanecen en Nicaragua, especialmente los ancianos y los niños, que dependen económicamente de las personas a las que se ha prohibido la entrada en el país.
Además, el Grupo documentó casos de nicaragüenses a los que se prohibió salir del territorio y varios casos de confiscación de pasaportes, todos ellos sin el debido proceso, al intentar salir de Nicaragua por un puesto fronterizo oficial. Se enviaron listas a los funcionarios de los puestos fronterizos con nombres de opositores reales o percibidos del Gobierno a los que había que denegar la salida del país. El Grupo también identificó que los funcionarios públicos que desean viajar al extranjero deben obtener autorización previa del Gobierno. En un número significativo de casos, estas autorizaciones fueron denegadas.
Violaciones de los derechos humanos de los familiares
El Grupo ha documentado la persecución de familiares por la única razón de sus vínculos familiares con los principales objetivos de las autoridades. Las violaciones incluyeron la confiscación de propiedades, la cancelación de pensiones, la prohibición de entrar o salir del país y la denegación o confiscación de pasaportes.
Los niños han sido discriminados, señalados y/o afectados deliberadamente en sus derechos, debido a la condición, actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares, en contravención de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños han sido separados de sus padres, a quienes se expulsó o prohibió la entrada en Nicaragua, y al parecer también porque a los niños se les negó un pasaporte válido para reunirse con sus padres.
3. Exilio masivo
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha identificado que, entre 2018 y junio de 2023 , 935,065 personas habían abandonado Nicaragua; entre ellas 874,641 eran solicitantes de asilo y 60,424 habían obtenido el estatus de refugiado, calificando la situación prevaleciente en Nicaragua como una de violaciones masivas de derechos humanos o, alternativamente, una con circunstancias que perturban gravemente el orden público. El número de nicaragüenses que han huido del país desde 2018 corresponde a casi uno de cada ocho de la población nicaragüense.
En todos los casos documentados por el Grupo, las personas que habían huido de Nicaragua habían sufrido una o más de las violaciones y/o abusos identificados en el presente informe y en el primero. En muchas ocasiones, las personas se vieron obligadas a huir debido a la exposición a un entorno intimidatorio y/o coercitivo creado por una variedad de diferentes actosrepressive acts que equivalían a la expulsión u otras formas de coerción. Para ello, fueron decisivas las detenciones arbitrarias y las violaciones del derecho a un juicio justo.